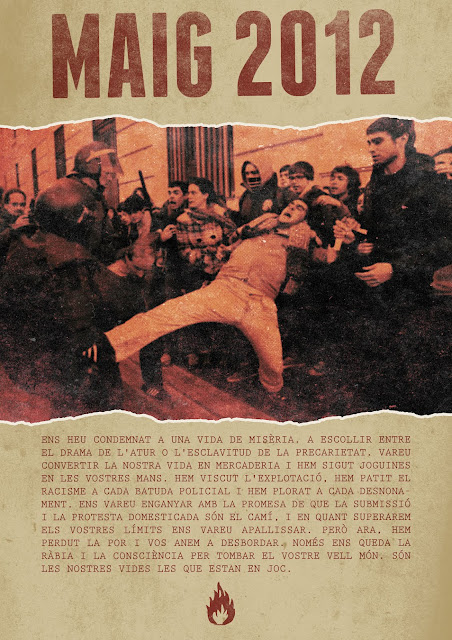¿Hay
alguna contradicción o, por el contrario, una proporcionalidad directa
entre la abstinencia sexual y la hipertrofia de los estímulos sexuales?
La característica central de esta refinadísima industria del placer
corporal es que todas sus ofertas, sus adminículos, sus imágenes y sus
promesas de gozo no sólo excluyen la penetración (que es la que define
la prostitución, ilegal en Japón) sino que está orientada a suprimir
cualquier mediación propiamente humana. ¿Cómo decirlo? No es que en
Japón estén desapareciendo las “relaciones sexuales”; lo que están
desapareciendo son las “relaciones” en general mientras que el sexo sin relaciones,
completamente autorreferencial, va ocupando un lugar cada vez más
importante en la vida de individuos desconectados del mundo que no
sienten la menor vergüenza en exhibir y proclamar esta desconexión. Esta
riquísima, civilizadísima, libérrima industria sexual -con todo su
aparato escénico e instrumental- está orientada a ahorrar el trabajo de
las dependencias exteriores: el cortejo, la conversación, los
preliminares, el otro mismo. Uno de los japoneses entrevistados en el
documental declaraba con alegre franqueza que prefería masturbarse en
una cabina con una vagina de plástico mientras veía imágenes
pornográficas que acostarse con su novia: “me da mucha pereza”, decía,
“porque cuando estoy con ella tengo que ocuparme de su placer y prefiero
ocuparme sólo del mío”. Lo extravagante de este egoísmo es que quiebra
la regla antropológica básica de los últimos 15.000 años según la cual
el propio placer sexual estaba asociado precisamente a la existencia de
otros cuerpos y al reconocimiento, aunque fuese negativo, de nuestra
dependencia de ellos. El sexo en Japón se ha emancipado de los cuerpos,
esas criaturas tan inmanejables, tan incómodas, tan exigentes, tan
imprevisibles.
“El
infierno son los otros”, decía el filósofo Jean-Paul Sartre. Los otros,
sobre todo, dan pereza. Hasta ahora nos cansaba trabajar y nos cansaba
también estudiar mientras que estábamos siempre dispuestos a reunirnos
con unos amigos, ir a una fiesta, participar en el bullicio de una
conversación, desnudar de nuevo con emoción el pecho del amado. Ahora lo
que cansan son las relaciones. Sexo sí, relaciones no. La industria
sexual en Japón refleja y alimenta una sociedad de perezosos
masturbadores que pagan para no tener que ocuparse de sus mujeres o de
sus novias; que pagan, en definitiva, para emancipar su propio placer de
cualquier contacto exterior.
El
colmo de la civilización, ¿será la masturbación industrial? Tres cosas
llaman la atención de esta extraña pereza cultural. La primera, como
insólita ruptura antropológica, tiene que ver con el hecho de que las
imágenes y los instrumentos han absorbido por completo la intensidad de
los objetos a los que aludían o sustituían. La pornografía, las muñecas,
los juguetes sexuales, fuente hasta ahora de estímulo y de
insatisfacción, sucedáneos irritantes del cuerpo deseado, se han
convertido en el objeto mismo donde se satisface el deseo. Esas
imágenes, esas muñecas, esos juguetes, constituyen la superación
completa de todas las imperfecciones y todas las molestias, al servicio
ahora de un placer encerrado, como un molusco, en el propio cuerpo. En
su cabina, frente a la pantalla, manipulando el artefacto de plástico,
el perezoso no echa de menos el cuerpo verdadero; todo lo contrario: se
siente aliviado, liberado, sexualmente colmado en su confortable
negación del mundo.
La
segunda cosa que llama la atención de esta ruptura antropológica es, en
cambio, de orden muy tradicional: esta nueva sociedad de perezosos
masturbadores sigue siendo, como la anterior, machista y masculina, y en
ella la mujer ocupa no sólo un papel subalterno sino también
instrumental. La industria japonesa del sexo, que no está dirigida a las
mujeres, emplea sin embargo a muchas mujeres, pero no porque los
clientes pidan o necesiten cuerpos femeninos, sino porque los cuerpos
femeninos, con un poco de trabajo, pueden lograr parecer imágenes,
muñecas y juguetes. Los hombres se ahorran el trabajo de las relaciones;
las mujeres trabajan para ahorrar a los hombres el trabajo de las
relaciones. Ciencia-ficción y patriarcado se citan en los locales de
masturbación industrial de Tokio. La vieja utopía homofóbica y misógina
de un mundo sin mujeres se hace realidad en estos recintos de sexo puro donde una sucesión de Unos Machos se derrite en un espacio sin Nadie.
La
última sorpresa es inquietante y se refiere a la naturalidad con que
los japoneses reivindican su derecho a la pereza antropológica. Hay algo
muy desagradablemente machista en la bravuconería del latin-lover que
se jacta en público de sus hazañas sexuales; pero uno casi siente
nostalgia del macho de las cavernas, y hasta del salvaje torturador,
ante la obscenidad del masturbador industrial al que sobran todos los
cuerpos del mundo y que exhibe su auto-erotismo como la máxima
satisfacción y la máxima evolución a la que puede aspirar un individuo
humano.
Una
de las ventajas del sexo es que obliga a prestar atención al otro. No
cuidamos un cuerpo enfermo de buena gana, pero nos ocupamos con
minucioso entusiasmo del cuerpo deseado. El amor y el deseo constituyen
la única garantía irrefutable de la existencia del mundo y de nuestra
dependencia recíproca en él. Un beso es una forma de materializar al
otro; una caricia una marca de salvación del cuerpo ajeno. ¿Que pasa
cuando la pereza llega al extremo de cortar todo vínculo -incluso el del
deseo- con un cuerpo de carne y hueso? Japón, vanguardia del
capitalismo, está a punto de liberarse industrialmente de la atadura de
los otros. Quizás sea bueno. Un perezoso antropológico emancipado de
todas las relaciones corporales no será un maltratador doméstico ni un
violador en serie ni un sádico verdugo; un masturbador satisfecho nunca
será un activo destructor del mundo. Pero un macho que se “independiza”
de los cuerpos a través de la masturbación artefacta, un perezoso
radical adicto a la ausencia industrial del mundo, hará muy poco por
conservar ese mundo que desprecia, allí donde se encuentre en peligro, y
hará en cambio todo lo que sea necesario -y sin ningún malestar o
remordimiento- por conservar la industria de la que depende su
independencia. Entre la barbarie antigua, tan saludablemente asesina, y
la masturbación ultracivilizada, tan bárbaramente perezosa, ¿no habrá
aún alguna forma de seguir reivindicando la existencia del mundo, el
amor libre, la dependencia voluntaria, el beso salvífico, el placer
compartido?
Santiago Alba Rico